¡Ayúdanos a mejorar el blog!
Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.
También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón
Situación a la muerte de Fernando VII
Cuando a la muerte de Fernando VII se produjo el alzamiento carlista de octubre de 1833, ni una sola unidad del ejército regular se puso al lado de don Carlos. La depuración del ejército había sido tan intensa que, cuando el coronel Victoria, comandante de la plaza de Morella, decidió sublevarse a favor del pretendiente Carlos, tuvo que hacer salir previamente a las tropas de su guarnición. Los carlistas se verían, pues, en la necesidad de crear un nuevo ejército, un ejército que, a diferencia del cristino, tuvo constituirse partiendo de la nada, pues incluso las escasas unidades de voluntarios realistas que proclaman a don Carlos fueron desarticuladas en los primeros días de lucha.
Por otra parte, y mientras los liberales cuentan con la ventaja de ocupar un territorio continuo, lo que les permite mover libremente sus tropas de un lado a otro de la Península, según lo aconsejaran las necesidades militares, los focos carlistas se hallaban separados entre sí, y solo al final de la guerra existiría una comunicación real entre los más próximos. De hecho, los carlistas no crearon un ejército, sino tres: el del Norte, el de Cataluña y el del Maestrazgo, cuya génesis y evolución es diferente, debiendo estudiarse por separado. En el resto de España actuaban numerosas partidas, especialmente fuertes en La Mancha (donde se formaron batallones y estableció una academia militar), Galicia y Castilla la Vieja.
El principal instrumento de que se valieron los sublevados fueron los cuerpos de voluntarios realistas, creados, dice su reglamento de 1826, «para combatir a los revolucionarios y conspiradores, y exterminar la revolución y las conspiraciones de cualquier naturaleza y clase que sean; los revolucionarios y los conspiradores serán considerados por estos cuerpos en la primera línea de los malhechores o criminales públicos». Reunían, sobre el papel, varios cientos de miles de hombres, pero muchos no estaban armados ni equipados, y en algunas regiones, como Cataluña, se habían tomado medidas antes de la guerra para su disolución, precursoras de las que se adoptarían con carácter general el 25 de octubre de 1833.

El ejército carlista del Norte
El ejército carlista, a cuyo frente estaba don Carlos, contaba con una Junta Consultiva de Guerra, creada en abril de 1836 con funciones equivalentes a la del Supremo Consejo de Guerra, y con un secretario de la Guerra, cuyas funciones nunca quedaron excesivamente claras ante la figura del general en jefe o, más tarde, del jefe del Estado Mayor. La supervisión de las diferentes armas corría a cargo de las respectivas inspecciones, creándose las de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, siendo habitual que el cargo de inspector recayese en antiguos generales del ejército fernandino.
La organización de las fuerzas carlistas del ejército del Norte era la siguiente:
Tropas de la Casa Real
Estaba formada por:
- Guardia de Honor de Infantería: una compañía de 100 plazas (40 navarros, 20 alaveses, 20 guipuzcoanos y 20 vizcaínos, todos ellos nobles del país, con dos años de servicio y un mínimo de dos acciones de guerra). Servía en el interior de Palacio y fue creada por Zumalacárregui en 1834.
- Guardia de Honor de Caballería: Compuesta por 24 jóvenes de la nobleza navarra, con servicio igual al de los guardias de corps, también con origen en la época de Zuinalacárregui.
- Escolta del Estandarte de la Generalísima: Se componía de 30 oficiales pertenecientes al cuerpo de Guardias de Corps, creado por decreto de 13 de diciembre de 1837.
Infantería
Toda la infantería carlista puede ser considerada como infantería ligera por más que se batiera indistintamente como tal o como infantería de línea. Al principio de la guerra, Zumalacárregui comprendió que su única posibilidad de hacer frente al enemigo estribaba en la rapidez de sus marchas y la resistencia de sus hombres, por lo que los equipó de forma tan ligera como le fue posible. En lugar de la cartuchera y la espada que, colgando sobre el muslo del soldado, le fatigaba mucho al cabo de una larga jornada, ordenó hacer cinturones de cuero que se abrochaban atrás y tenían delante 20 tubos de estaño y dos bolsillos, en cada uno de los cuales había dos paquetes más de cartuchos, tapados con una cubierta de cuero. Estas cananas presentaban la ventaja de ahorrar cartuchos, pues con frecuencia el soldado los dejaba caer en la confusión de la batalla cuando tenía que sacarlos de la cartuchera. La bayoneta solía colgar del lado derecho del cinturón.
En vez de mochila, adoptó saquitos de lona en los que solo permitía llevar una camisa, un par de alpargatas y provisiones para un día. Pero sin duda el elemento más típico de la indumentaria carlista era la boina, que sustituía con ventaja al pesado chacó o morrión de las tropas isabelinas, y que debidamente abatanada no solo no dejaba pasar la lluvia, sino que servía de protección contra los sablazos de la caballería.
Desechando la organización por regimientos, que el ejército cristino utilizaba tanto para la infantería de línea como para la ligera, Zumalacárregui organizó las tropas en batallones independientes de ocho compañías (seis de fusileros y dos de preferencia), de unas 80 plazas cada una. El menor número de soldados por batallón engañaba a los cristinos, que tendían a considerar a su enemigo más numeroso de lo que realmente era. Sabedores solo del número de batallones perdían a veces un tiempo precioso en tantear y reconocer las fuerzas que tenían delante, evacuando incluso una posición ante fuerzas iguales o menores al creerse atacados por fuerzas más numerosas.
Además, las unidades pequeñas facilitaban el mando a los jefes y oficiales inexpertos, factor tanto más apreciable si se tiene en cuenta que al comenzar la campaña muchos de los oficiales carlistas carecían de la instrucción necesaria para el desempeño de su cargo. Por último, su fuerza podía aumentarse con nuevos voluntarios, cuya instrucción era así más rápida que creando unidades nuevas.
Las tropas de infantería del ejército carlista del Norte se componían de las siguientes unidades:
- DI-1 de Navarra (4 BIs en 1833; y 1 BI de guías en 1835).
- DI-2 de Navarra (4 BIs en 1833).
- DI-3 o de reserva de Navarra (4 BIs en 1833, 3 BIs en 1837).
- DI de Álava (5 BIs y 1 BI de Guías en 1833; 7 BIs con el BI-V actuando de Guardia de Honor en 1837).
- DI de Guipúzcoa (3 BIs en 1833; 5 BIs en 1835; 8 BIs en 1837).
- DI de Vizcaya (7 BIs en 1833; 7 BIs en 1835; 9 BIs en 1837).
- DI Castellana (3 BIs en 1833, 4 en 1835; 4 en 1837). Se llegaron a formar 23 BIs, los 3 primeros creados por Zumalacárregui, los 3 siguientes por Eguía, 3 por Zarategui, 3 por Gómez y otros sin especificar creados por partidas de García, Merino y Balmaseda.
- BG del ejército (1837).
- BI Argelino (1837).
- BI de Voluntarios Distinguidos de Madrid (1837).
- 2 BIs de Valencia (1837, reclutados por el general Gómez).
- 2 BIs de Aragón (1837, reclutados por el general Gómez).
Desde el inicio de la guerra hasta 1836, los carlistas habían fabricado unos 12.000 fusiles en Éibar y Placencia, y según Walton podrían llegar a producir 1.000 mensuales (cifra superior tanto a las compras que pudieran realizarse en el extranjero como al número de armas que podían fabricar los cristinos), si se dispusiera de dinero para pagar a los posibles operarios.
Los carlistas estuvieron condicionados por la falta de armamento y municiones a lo largo de toda la guerra. Así, en julio de 1836 la Junta de Navarra comunicaba que, aunque había logrado fabricar en su distrito 30.000 cartuchos diarios cuando disponía de nitrato y plomo, la escasez de este último motivaba que hubiese muchos días en que no se podía fabricar un solo cartucho, pese a contar con grandes cantidades de pólvora.
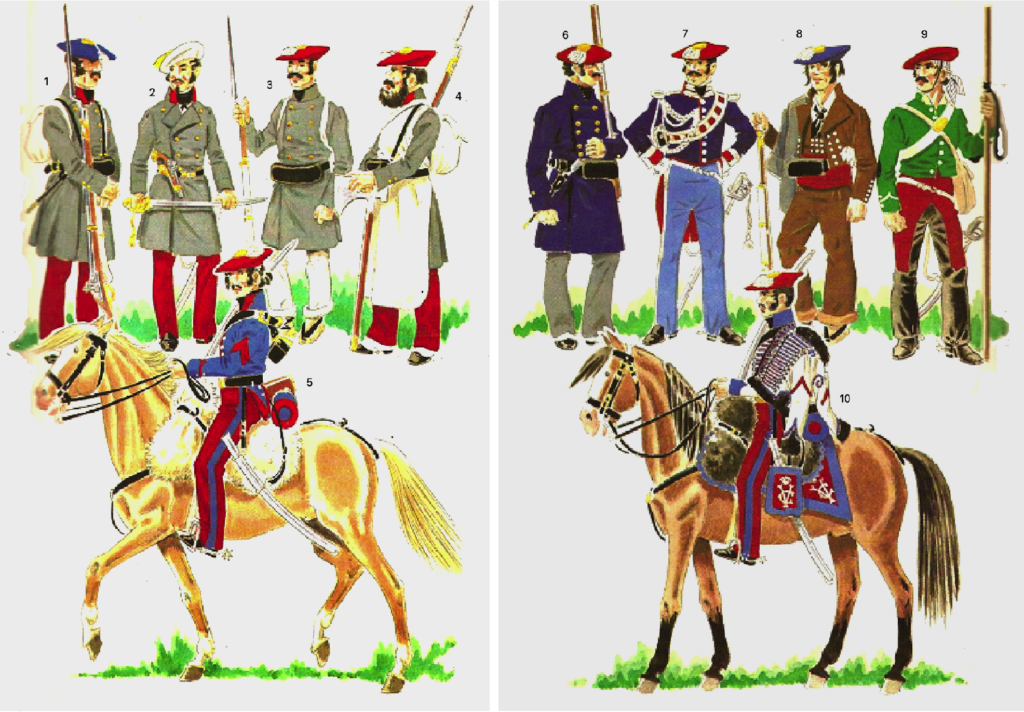
Caballería
Se comenzó a formar en Navarra en noviembre de 1833 por el comandante Vicente Ainuzquivar, y en ella se distinguieron jefes tales como Manuel Lucus alias Manolín o Carlos O’Donell, ambos muertos en acción de guerra. Pese a contar con un buen número de oficiales del ejército regular, la caballería carlista nunca logró hacer frente en igualdad de condiciones a la cristina, pues sus soldados no tenían la instrucción de estos, aunque al principio consiguió algunos éxitos notables como consecuencia del uso generalizado de la lanza.
Su número en el Ejército del Norte fue siempre relativamente reducido, pues ni el país producía caballos ni era posible comprar en Francia todos los que se hubiesen necesitado, ello sin hacer mención de la dificultad para mantenerlos. No obstante, era evidente que los carlistas no podrían avanzar sobre Madrid mientras no tuvieran una caballería capaz de dominar en las llanuras de Castilla, y ya en 1836 Henningsen vaticinaba que la conquista de la capital no podría hacerse desde el Norte, sino desde las provincias del Este (Cataluña y Maestrazgo), que pensaba acabarían decidiendo la guerra a favor de don Carlos.
Durante los primeros años hubo pocos enfrentamientos serios entre ambas caballerías. Al final del periodo se produjo un hecho anecdótico. Se trató del desafío que el coronel Carlos O’donnel, antiguo miembro de la Guardia de Fernando VII, hizo a su rival, el brigadier Narciso López. Según los términos del mismo, le ofrecía combatir con 400 lanceros de Navarra contra otros tantos jinetes “escogidos” liberales. A López le molestó este calificativo, que daba a entender que solo la caballería secta cristina tenía talla para enfrentarse a la carlista.
De ahí que respondiera aceptando la invitación, pero a su vez propuso que los cristinos se presentaran con 100 hombres menos que sus rivales. Fue entonces cuando O’Donnel se sintió ofendido e insistió en igualdad numérica en ambos bandos; además, retó a su rival a un combate singular.
Las autoridades acabaron con el intercambio epistolar, por lo que se perdió una oportunidad de ver el enfrentamiento de O’Donnel que era un reputado experto en el manejo del sable, contra López, que tenía gran reputación en el manejo de la lanza. En todo caso, el incidente reflejó la creciente confianza de los jinetes carlistas y la negativa de los cristinos a considerarlos iguales por su origen irregular.
La caballería carlista estaba formada por escuadrones que generalmente tenían de 90 a 120 caballos; a veces, debido a la escasez de caballos, se crearon “escuadrones desmontados”.
La caballería del Ejército del Norte estaba compuesta por:
- RC de lanceros de Navarra (4 ECs de lanceros).
- EH de Arlabán o de Álava (120 caballos).
- EH de Ontoria con 200 caballos. Fue creado por Juan Martín de Balmaseda. En 1839 tras el Convenio de Vergara, se unieron al general Cabrera en el Maestrazgo.
- EC de Guipúzcoa (100 caballos).
- EC de Vizcaya (90 caballos).
- EC cántabro de la Princesa que fue efímero.
- RC castellano (entre 2 y 5 ECs). Es difícil de cuantificar; en diciembre de 1838 había 2 EC de lanceros, a los que se unieron el EC escolta de Maroto, el EC cántabro y el EH de Ontoria.
- RC del Príncipe creado por Maroto para su escolta personal.
- Escuadrón de Legitimidad creado por Zumalacárregui con guardias de Fernando VII que habían cambiado de bando. A veces quedó reducido a una compañía.

Artillería
Al principio de la guerra, los carlistas contaban con 4 piezas de artillería, pertenecientes a los voluntarios realistas de Vitoria, y que sacaron a campaña el capitán Biguri y el subteniente Trobo, pero se perdieron a los pocos días en una dispersión de los voluntarios. Otro par de cañones, procedentes de la villa de Bermeo, fueron entregados a Zabala en enero de 1834, aunque se perdieron casi de inmediato, y cuatro más fueron capturados por Espartero en Ozamegui.
El comienzo de la artillería carlista puede situarse a finales de 1834, fecha en que se capturan dos piezas tras la derrota de O’Doyle en Alegría, y se incorpora a las filas legitimistas Vicente Reina. Por encargo de Zumalacárregui, que consideraba que las guarniciones isabelinas del país no resistirían un ataque con artillería, y con la ayuda de Navarro y el profesor de Química Martín Balda, Reina se dedicó a la fundición de nuevas piezas, aprovechando para ello los materiales ocupados cuando la toma de Orbaiceta, estableciendo su cuartel general primero en Elizondo y luego en las proximidades de Labayen.
Dado que el tipo de guerra que hacían los carlistas al comienzo de la campaña no era apto para llevar consigo piezas de artillería que no hacían más que dificultar su marcha, estas solían enterrarse después de cada uso. Así pudo capturar Mina en Lecaroz 4 de las piezas fundidas por Reina. Pero este fundió otras 4 más, más perfeccionadas, y algún que otro obús.
En esa época se dio aviso a Zumalacárregui de que existía en Vizcaya un cañón de hierro encontrado en una playa y al instante dio orden de trasladarlo a Navarra, como se hizo, por montes y valles y alturas, tirado por 6 parejas de bueyes, llevándole hasta la sierra de Urbasa, en donde se le enterró hasta que llegase ocasión de hacer uso de él. Los voluntarios le llamaron el Abuelo, nombre que le quedó y que le hizo inmortal, y junto con las piezas fundidas por Reina, participó en la toma de los fuertes de Irurzun, Echarri-Aranaz, Treviño y Villafranca.
Tanta actividad resultó excesiva para la ya vetusta pieza, a la que fue necesario cortar más de un pie de longitud y poner un par de fuertes aros de hierro, pues se estaba rajando por la boca. Con la aparición de nuevas piezas, el Abuelo fue definitivamente apartado de la circulación durante el sitio de Bilbao.
En tiempos de Zumalacárregui se presentó en las filas carlistas el brigadier de artillería Joaquín Montenegro, al que se nombró director del cuerpo, continuando Reina con los trabajos de fundición hasta su muerte a manos de los cristinos. Montenegro fue el verdadero organizador de la artillería carlista, a la que dotó de la Maestranza y fundición de Zubillaga (Oñate), estableciendo un colegio de cadetes destinado a formar a los futuros oficiales del arma.
En 1837, se forjaron en Zubillaga varias piezas de hierro bajo la dirección de José Eizaguirre y Justino Montoya. Según Vigón, «de tal ferrería salieron, salvo error, tres obuses de a 16, cuatro obuses de a 12 de montaña y un cañón de a 12». También se fundieron piezas de bronce, como la realizada este mismo año por Sagarduy, y en 1839 se llegó a fundir un cañón de a 16, el Real Carlos, de características idénticas a los de ordenanza. Se establecieron forjas en Azpeitia (que al menos data de 1837), Vedia (1838), Guriezo (1839), Andoaín y Arteaga. De estas piezas realizadas por los carlistas, cuya calidad técnica queda probada por el hecho de que en 1851 el gobierno cristino enviará a una exposición realizada en Londres uno de los cañones fundidos en Oñate.
Por lo que al número de piezas se refiere, en junio de 1836 los carlistas disponían de 64, que sin duda se vieron muy mermadas por las pérdidas sufridas en el segundo sitio de Bilbao. Gracias a diversos estados de artillería, sabemos que en junio de 1838 los carlistas disponían de 55 cañones, de 64 en septiembre, y de 69 en diciembre.
Las fábricas de pólvora estaban situadas en Tolosa (Guipúzcoa), Villarreal (Álava) y las Amescoas (Navarra), y todas juntas tenían una producción de 65 arrobas por día, guardándose en diversos depósitos a fin de poder ser llevadas rápidamente a los puntos necesarios.

Ingenieros
Tres partes constituyen al presente la organización de este Real cuerpo. La primera es de los oficiales facultativos que pertenecen a la Plana Mayor del arma; la segunda es la tropa de ingenieros, cuyos oficiales pertenecían a la infantería, bien que todos poseían las nociones teóricas y prácticas que se requerían. La tercera es la de empleados con títulos de maestros de fortificaciones; estos debían acreditar ser arquitectos con ejercicio y título, y promovidos por real orden a propuesta del ingeniero general.
Llegaron a formar un batallón incompleto de zapadores y además 5 compañías sueltas afectas a sus divisiones respectivas en las provincias. Estas se consideran como fijas, pero también acudían a donde las llamaban en casos urgentes. Cada compañía tenía un parque donde están depositados los útiles sobrantes y, además de este parque particular, había otro general a cargo de un oficial y servía para proveer a los particulares.
El cuerpo de ingenieros carlistas corrió, a partir de su formación, con la construcción y reparación de las diversas fortificaciones y líneas existentes en el país vasconavarro. En él sirvieron varios oficiales extranjeros, conservándose varios de los planos realizados por el barón de Rahden, que tras el Convenio escribió diversos libros sobre la contienda.
Extranjeros
Durante algún tiempo contó el ejército carlista con pequeñas unidades extranjeras, la primera de las cuales, al mando de Merry, se formó con pasados de la división auxiliar inglesa, pero fue suprimida en vista de su pésimo comportamiento. Posteriormente, se formó el batallón de Argelinos, la mayoría de los cuales eran desertores de la Legión Francesa. Esta fuerza, que nunca excedió de un batallón, fue disuelta como consecuencia de las bajas que experimentó durante la expedición Real.
Servicio sanitario
En un principio, lo normal era que los heridos carlistas se repusieran de sus dolencias en sus propias casas, o desparramados entre los pueblos afectos a la causa. Poco a poco fue organizándose un sistema de hospitales, cobrando triste celebridad el de Ituren, donde las tropas de Mina asesinaron a los pacientes, dando lugar a las oportunas represalias de Zumalacárregui. Las condiciones de estos centros eran precarias, sobre todo al principio, y Henningsen consideraba que fallecían prácticamente todos los heridos graves que ingresaban en ellos.
El 26 de junio de 1836, don Carlos creó una junta provisional de medicina y cirugía del ejército, “con las atribuciones que por su instituto le correspondían, observando la mayor escrupulosidad en el examen, admisión y propuestas de los aspirantes a colocación en el ejército y hospitales, así como en las reformas que exigiese el estado de ese ramo”. Para ella fueron nombrados su médico de cámara, Serafín Martínez, Juan Bautista Larramendi y Teodoro Gelos, cirujano mayor del ejército.
Ese mismo año, los carlistas contaban con los siguientes hospitales: Vergara (500 camas), Guernica, (300 camas), Irache (800 camas), Tolosa (300 camas) y Estella (500 camas).
En 1837 se organizó el cuerpo de Sanidad Militar bajo la supervisión del doctor Bartolomé Obrador y Obrador, que pasó a ocupar el puesto de cirujano mayor. La mayor parte de sus miembros procedían de la facultad de Cirugía de Oñate, a cuyos alumnos se les abonaban los años correspondientes a su servicio en el ejército tras pasar los exámenes correspondientes.
Aparte de los hospitales ya citados, se tiene noticia de otros menores establecidos en Zugarramundi, Piérola, Elizondo, Zulueta, Forua, Oñate, Carranza y Escoriaza, mientras que en Estella y Andaraz existían otros para sarnosos. En 1835 se dispuso que pudieran ser utilizados los balnearios de Cestona, Betelu y Belascoaín, que bajo la denominación de baños reales siguieron cumpliendo con sus misiones tradicionales.
Ejército carlista del Maestrazgo
Los mandos carlistas
La evolución del ejército carlista del Maestrazgo sería completamente independiente, y en muchos sentidos antagonista al del Norte. En primer lugar, gran parte de los voluntarios realistas de la zona habían sido desarmados con anterioridad al comienzo del conflicto. En Aragón, la fracasada sublevación de marzo de 1833 había permitido depurar el cuerpo, mientras que en el corregimiento de Tortosa, dependiente de la capitanía general de Cataluña, la política de Llauder también había dado sus frutos. Solo el capitán general de Valencia había permitido que los cuerpos continuasen sin cambios sustanciales, e incluso había levantado su voz para defenderlos de las acusaciones que se les imputaban; pues los consideraba como la mejor garantía del orden, lo que no obsta para que hubiese separado del mando a varios jefes de brigada.
A mediados de noviembre, el coronel Carlos Victoria se sublevó en Morella, tras haber hecho salir a la guarnición con pretexto de perseguir a unas partidas, y con él lo hace el coronel barón de Hervés, de gran prestigio en toda Valencia. Pese a que en torno a la plaza se reunieron varios batallones de realistas, los insurrectos fueron batidos por las tropas del ejército regular, y sus jefes fusilados. En Aragón, el brigadier Tena, no hacía mucho destituido de su puesto de comandante general Huesca, fue hecho prisionero y ejecutado a los pocos días de haberse lanzado a campaña.
Creado a partir de la guerra de guerrillas, con jefes totalmente desconocidos hasta entonces, sin la respetabilidad que indudablemente otorgaba al Norte la presencia del pretendiente, el ejército carlista del Maestrazgo no contaría, a diferencia de este, con oficiales de alta graduación procedentes del ejército regular.
De los jefes que sobrevivieron al primer alzamiento, tan solo Carnicer y el coronel Vallés eran militares de mediana graduación, pues lo normal era que procediesen de los cuerpos de voluntarios realistas, como Miralles, Llorens y Palacios, o fuesen simples paisanos, como Arnau, Cabrera, Cabañero y Conesa. Los capitanes Quílez, Arévalo y Llagostera, los tenientes Polo y Forcadelí, completaban esta hornada de dirigentes de primera hora. La situación apenas cambió a lo largo de la guerra, pues los que se distinguieron más en ella fueron paisanos u oficiales de baja graduación, a veces pasados de las filas isabelinas. Igual que ocurriría en Cataluña, el ejército carlista del Maestrazgo no era sino un pueblo alzado en armas que se organizaba como tal para defenderse de un enemigo técnica y materialmente muy superior.
Cuando los carlistas del Maestrazgo demostraron ser algo más que un simple conglomerado de partidas y, especialmente, cuando recibieron el aldabonazo que supone el paso de la Expedición Real y la posterior toma de Morella, se integraron en sus filas algunos militares distinguidos. Tal es el caso del brigadier conde de Negri, que se unió a Cabrera tras su fracasada expedición; el coronel Lespinás, procedente del ejército del Norte, donde ya había alcanzado el grado de brigadier; el coronel Castilla, último gobernador de la plaza de Morella. Pero el elenco es lo suficientemente pobre para ver que, al contrario de lo que ocurre en Cataluña, don Carlos no quiso interferir en el desarrollo de la guerra en esta región, considerando que sus jefes eran los más indicados, y que un cambio de los mismos podría ser perjudicial a su causa, como efectivamente lo sería la llegada del general Gómez a mediados de 1836.
El 9 de marzo de 1835, Carnicer, que había organizado las fuerzas de la zona en la medida de lo posible, dio a conocer a Cabrera como comandante interino y se encaminó hacia el Norte para recibir órdenes de don Carlos, pero fue reconocido y fusilado por los liberales. El desafortunado decreto de Iturmendi, por el que Villemur dispuso que todos los jefes que operaban bajo las órdenes de Cabrera pudieran obrar independientemente, estuvo a punto de colapsar la incipiente organización carlista del Maestrazgo, pero ante los inconvenientes que de sus resultas se experimentaron, los propios interesados optaron por volverse a unir, empezando así la etapa de mando indiscutido de Cabrera, que poco tiempo después recibió un nombramiento oficial de don Carlos.
Efectivos
La guerra de guerrillas practicada durante los primeros años en el Maestrazgo no era, obviamente, la más a propósito para implantar un sistema de recluta, y así debe pensarse que los soldados de Cabrera eran voluntarios, pues la escasez de armas, la dispersión de hombres y la costumbre, potenciada por el propio Cabrera, de dar periódicamente varios días de asueto a sus tropas, eran otros tantos elementos que no hacían recomendable la inclusión en ellas de quien no lo estuviese por su propia voluntad.
Tan solo a finales de diciembre de 1837, la Junta de Aragón, organizada tras el paso de la Expedición Real, decretó una quinta que comprendía a todos los solteros y viudos sin hijos de 16 a 40 años, si bien, “como la requisición de solteros en tanto será útil y ventajosa, en cuanto se armen y uniformen los comprendidos en ella”. Se permitía la redención en metálico o en especie, pidiéndose a los miembros del estado noble 4.000 reales o 13 uniformes y armamento, y a los del estado llano 3.000 reales o 10 equipos.
Precisamente este problema, el originado por la falta de armamento y equipo, siempre presente en el ejército del Maestrazgo, motivó una cierta laxitud en la ejecución de este tipo de medidas, pues daba lugar a tener que mantener batallones que, al carecer de armamento, eran de muy escasa utilidad.
La evolución de la fuerza efectiva y disponible del ejército carlista del Maestrazgo fue como sigue:
- En noviembre de 1834 disponían de 1.500 hombres y 30 caballos.
- En diciembre de 1835 disponían de 3.998 hombres y 280 caballos.
- En diciembre de 1836 disponían de 7.665 hombres y 659 caballos.
- En diciembre de 1837 disponían de 14.843 hombres y 1.282 caballos.
- En diciembre de 1838 disponían de 19.795 hombres y 1.326 caballos.
- En diciembre de 1839 disponían de 25.581 hombres y 1.574 caballos.
Cifras bastante significativas, pues frente al estancamiento y oscilaciones de los carlistas del Norte y Cataluña; el Ejército Real de Aragón, Valencia y Murcia (primeramente llamado Defensores del Rey) experimentó un aumento constante de tropas que tarde o temprano hubiera acabado desbordando a su rival, el ejército del centro, si no se hubiese celebrado el Convenio de Vergara.
Estructura del Ejército Real de Aragón, Valencia y Murcia
Tropas de distinción:
- Ordenanzas de Cabrera (100 tiradores escogidos) con boina verde.
- Miñones de Cabrera (100). Se licenciaban cada 2 años por la dureza del servicio.
- Guías de Cabrera (100). Escogidos entre prisioneros rescatados.
Infantería
Como en el norte, las unidades estaban organizadas en batallones, pero más fuertes, con de 800 a 1.000 hombres cada uno, con 8 compañías:
- DI de Tortosa (2.025 efectivos en 1837, 4.030 en 1840) con boina blanca.
- BRI-I de Tortosa con BIs I, II y III Tortosa.
- BRI-II de Mora. BIs I, II y III de Mora.
- DI de Aragón (2.984 efectivos en 1837; 6.611 en 1840) con boina azul.
- BRI-I de Aragón. BIL Guías de Aragón, BI-V, y BIL tiradores de Aragón de 700 soldados.
- BRI-II de Aragón. BIs IV, VI, VII y VIII de Aragón.
- BRI-III de Aragón. BIs I, II y III de Aragón.
- DI de Valencia (3.233 efectivos en 1837; 4.830 en 1840) con boina azul con pañuelo huertano.
- BRI-I de Valencia. BIs I, II y III de Valencia.
- BRI-II de Valencia. BIs IV, V, VI y VIII de Valencia.
- DI de Murcia o del Turia (2.176 en 1837; 3.493 en 1840)
- BRI-I de Murcia. BIs I y II del Cid de 800 soldados.
- BRI-II de Murcia. BI-III del Cid y BIL Guías del Conde de Morella de 800 soldados.
- Cía de infantería de marina 100, operaba una flotilla en el río Ebro, con boina roja.

Caballería
La escasez de armamento, que nunca lograron superar a los cristinos, les obligó a adoptar una medida casi revolucionaria, que fue organizar a su caballería como lanceros. La falta de armas de fuego y sables se compensaba con enormes lanzas improvisadas por los herreros de los pueblos, que, sin embargo, dieron excelentes resultados. Cabrera en 1839 consiguió el máximo esplendor; consiguió contar con 2.100 caballos en 21 escuadrones, frente a los 16.500 infantes.
- RC-1 de lanceros de Aragón de 250 soldados con 3 ECs, con boina azul.
- RC-2 de lanceros de Tortosa de 490 soldados con 4 ECs y Cía de tiradores, con boina blanca.
- RC-3 de lanceros de Aragón de 350 soldados en 3 ECs, con boina azul.
- RC-1 de lanceros de Valencia de 360 soldados con 3 ECs, con boina roja.
- RC-1 de lanceros del Cid de 280 soldados en 3 ECs.
- EH de Ontoria (se unieron a Cabrera tras el Convenio de Vergara), disponía de una Cía de tiradores.
- 2 ECs de La Mancha y Toledo, formados con gente recogida en esa zona.

Artillería
Hasta el verano de 1836, la artillería era prácticamente inexistente. Cabrera pretendía formar al menos un batallón, pero la falta de armas y de hombres capaces lo limitó inicialmente a una sola compañía. Poco a poco se fueron añadiendo otras compañías hasta un máximo de cinco. Tras la toma en enero de 1838 de Morella, que se convirtió en capital de Cabrera, estos formaron un batallón con base en la ciudad. El número de piezas aumentó a 26 en diciembre de 1837, 50 en diciembre de 1838 y 108 en 1839.
- BA de artillería originalmente con 5 Cías en Morella.
- 4 secciones de artillería. Desde diciembre de cada DI había una sección con 2×4 cañones a lomo, 2×7 morteros y una compañía del tren de transporte.
Ingenieros
El Cuerpo de Ingenieros comenzó a organizarse a principios de 1838, principalmente para construir defensas. Su desarrollo efectivo se debió en gran medida a un experimentado oficial prusiano, el barón von Rahden. Formados en un batallón de 1.000 hombres, los ingenieros normalmente estaban destinados en Morella cuando no participaban en operaciones de asedio.
- 4 compañías de zapadores de 250 soldados.
Servicio Sanitario
Contaba con 9 hospitales con 2.150 camas: Morella (50), Benifasá (300), Cuevas de Castellote (250), Olivar (400), Orta (300), Cantavieja (100), Ayodar (250), Chelva (400), Castellfaví (100).
El ejército carlista en Cataluña
Mandos carlistas
Las medidas tomadas por Llauder hicieron prácticamente imposible la sublevación de los carlistas catalanes a la muerte de Fernando VII. Así, pese a su conocido carlismo, Cataluña no conocería un alzamiento masivo como el del Norte, Castilla o, en menor medida, el Maestrazgo. Tan solo algunas partidas dispersas saldrían al combate en los primeros días de la lucha, incrementándose su número y efectivos con el transcurso del tiempo; hasta que en un proceso tan largo como tortuoso llegó a constituirse un ejército que, a finales de 1838, tal vez fuera el más disciplinado de todos los existentes en los territorios controlados por don Carlos.
Al igual que ocurría en el Maestrazgo, la guerra de guerrillas no era la ideal para que se adhieran a ella oficiales de alta graduación procedentes del ejército regular. En septiembre de 1834, la prisión y muerte del mariscal Romagosa, enviado por don Carlos para ponerse al frente de los carlistas catalanes, supuso un nuevo y duro contratiempo. Hasta finales de 1835, el peso de las operaciones recayó en jefes como Porredón, Borges, Tristany, Sobrevias, Galcerán, Valí, Masgoret, Zorrilla y la caballería; contaba como únicos militares instruidos con el coronel Plandolit y el Tcol Brujó.
Cataluña era demasiado importante para ser abandonada a su suerte, y a mediados de 1835 fue enviada desde las provincias la expedición de Guergué, que tampoco sería capaz de organizar la guerra. Meses después fue enviado el general Maroto, que a pesar de contar con la colaboración del brigadier barón de Ortaffá no tuvo mejor suerte, y durante la expedición real se deja en Cataluña al general Urbiztondo, cuyos enfrentamientos con la junta le llevaron a abandonar el Principado. Su sustituto, el coronel Segarra, se había fugado un par de meses antes de la prisión en que le habían mantenido los cristinos. Poco después entregó el mando al conde de España, capitán general de Cataluña durante los últimos años de Fernando VII, y uno de los más reputados militares del ejército español.
Junto a los nombrados, pasaron por las filas catalanas, aunque no se sabe por cuánto tiempo, el brigadier vizconde de Labarthe y el coronel Pascual Real, que organizó la caballería durante el mando de Urbiztondo. Al final de la guerra, el ejército de Cataluña estuvo a las órdenes del general Cabrera, que se replegó sobre el Principado en busca de la frontera francesa.
Efectivos carlistas
Hasta el 20 de junio de 1838, durante el mando interino de Segarra, no se decretó la primera quinta carlista de Cataluña. Según la misma, quedaban obligados al servicio de las armas todos los solteros y viudos sin hijos, desde los 17 a los 45 años, si bien se podían eximir de entrar en sorteo mediante el pago de 1.000 reales u 8 fusiles con bayoneta y canana; cantidades que se aumentaron hasta 4.000 reales, 32 fusiles o dos caballos con sus correspondientes monturas, si la exención se verificaba después del sorteo.
De esta forma no solo se consiguió un aumento considerable de los batallones, sino que también se obtuvieron medios para equiparlos. Con anterioridad, en septiembre de 1837, se habían restablecido los voluntarios realistas, a quienes se incitó a armarse con las armas que mantuviesen escondidas o pudiesen adquirir; comprometiéndose la junta a no requisarlas para su entrega al ejército, y prohibiendo que nadie que no perteneciera a estos cuerpos pudiera tener ni tan siquiera escopetas de caza.
No habiendo quintas hasta el final de la guerra, no parece lógico hablar de deserciones, por más que estas fueran muy frecuentes en el ejército de Cataluña. Las tropas, en su gran mayoría voluntarias (es de suponer que algunos jefes realizarían sacas de mozos), eran muy sensibles a las vicisitudes de la guerra, y tras un fracaso las deserciones eran abundantes, aunque no faltaban quienes se volvían a reincorporar pasado algún tiempo. Según Mundet, los efectos de la quinta del 38 fueron especialmente visibles entre estos antiguos desertores, que se vieron así estimulados para el retorno.
Los efectivos con que contó el ejército carlista de Cataluña a lo largo de la guerra fueron los siguientes:
- En marzo 1835 disponían de 3.280 hombres y ningún caballo.
- En noviembre de 1835 disponían de 22.363 hombres y 395 caballos (23 BIs y 4 ECs)
- En abril de 1836 disponían de 13.367 hombres y 218 caballos (21 BIs).
- En agosto de 1836 disponían de 10.000 hombres y 210 caballos.
- En julio de 1837 disponían de 12.710 hombres y 314 caballos.
- En agosto de 1838 disponían de 21 batallones y 200 caballos.
Los múltiples cambios a los que estuvo sometido el ejército de Cataluña y, sobre todo, la nueva organización que le dio el conde de España en 1838, cambiando el nombre de todas las unidades, hacen difícil establecer la organización del ejército.
Estructura del ejército carlista en Cataluña en 1835:
- DI de Gerona con 3.029 efectivos:
- BRI-I de Gerona.
- BRI-II de Gerona.
- BIL de Guías con 400 soldados.
- EC de lanceros con 50 caballos.
- DI de Lérida con 3.534 efectivos:
- BRI-I de Lérida.
- BRI-II de Lérida.
- EC de lanceros con 120 caballos.
- DI de Manresa o del Centro con 4.212 efectivos:
- BRI-I de Manresa.
- BRI-II de Manresa.
- EC de lanceros con 55 caballos.
- Partidas sueltas de caballería e infantería (700).
- DI de Tarragona con 4.209 efectivos:
- BRI-I de Tarragona con 4 BIs.
- BRI-II de Tarragona con 4 BIs.
- EC de lanceros con 55 caballos.
- Partidas varias.
Posteriormente, fueron reducidos a 3 DIs, cada una con 5 BIs y una DI de reserva con 6 BIs.
Las guerrillas
La guerra carlista es, por antonomasia, la gran guerra de guerrillas de la España del siglo XIX. A pesar de que llegan a constituir los ejércitos regulares. La Primera Guerra Carlista fue, por tanto, el primer ejemplo de la fuerza real que podía tener una sublevación popular abandonada a sí misma, sin apoyo militar extranjero ni la cooperación de un ejército regular preexistente.
Las partidas más importantes se dieron en zonas tradicionalmente forales (Cataluña, Navarra, Vascongadas y el mismo Aragón), seguidas de cerca por Galicia y las dos Castillas; también fueron importantes en La Mancha y Valencia, y a menor escala en Asturias, Extremadura y Andalucía.
El mismo desarrollo del conflicto marcó también la evolución de las guerrillas. Mientras que los carlistas gallegos mantuvieron una lucha aislada, interferida tan solo por la breve estancia de la Expedición de Gómez, las partidas de Castilla la Vieja tuvieron una excelente base en las provincias del Norte, donde se refugiaban en caso de necesidad, y de donde salían periódicamente algunas columnas a las órdenes de jefes como Merino o Balmaseda, que trataban (y en buena medida lo consiguieron) de organizar e incrementar sus efectivos.
En La Mancha la lucha se desarrolla de forma independiente hasta 1838, año en que las expediciones de don Basilio y Tallada trataron de regularizar la guerra. Su fracaso, y la creación del ejército de reserva, que a las órdenes de Narváez llevó a cabo una sistemática labor de exterminio, hicieron que los supervivientes trasladasen su campo de operaciones hacia las cercanías de los territorios ocupados por Cabrera, que contaba con ellos para su proyecto de cortar las comunicaciones entre Madrid y Levante. En contrapartida, el auge del ejército carlista del Maestrazgo supondría la decadencia de las actividades guerrilleras en el sur de Valencia, pues sus miembros se integraron en las filas regulares y centraron su atención en otros objetivos.
Algo similar ocurre con las partidas de Andalucía y Extremadura, que giraban en su mayor parte en torno a las organizadas en La Mancha. Asturias, Santander, la submeseta Norte, se vieron afectadas por la proximidad de las provincias vascongadas, hacia donde se dirigieron buena parte de sus voluntarios. Así, la progresiva ocupación carlista de la provincia de Santander no se produce como resultado de una guerra de guerrillas, sino por el avance del ejército carlista del Norte, en el que se llegan a encuadrar hasta tres batallones cántabros.
Dentro de las zonas que apenas presentan actividad guerrillera, cabe destacar el Norte de Aragón, cuya simpatía hacia Isabel II le hizo ser conocido como “el vedado de la Reina”. Pese a ser una posible vía de comunicación entre los carlistas navarros y aragoneses, tan solo pudo ser atravesado por expediciones como las de Guergué o don Carlos. Por el contrario, el sistema ibérico sirvió de eje a través del cual las partidas castellanas podían retirarse indistintamente hacia las provincias o el Maestrazgo.
No faltaron entre los jefes guerrilleros personajes que habían adquirido celebridad durante la Guerra de la Independencia o en las campañas anticonstitucionales. Por referirnos únicamente a aquellos lugares en que los carlistas no lograron llegar a formar ejércitos regulares, citaremos al cura Merino, que, al igual que Isidoro Mir y Salvador Malavila (muertos en el transcurso de la contienda), tenía el grado de brigadier de los reales ejércitos con anterioridad al inicio de la campaña. Los coroneles Manuel Adame, alias el Locho, Ignacio Alonso Zapatero, alias Cuevillas, Cuesta, Batanero, Morales, Gorostidi, etc., habían adquirido sus grados y nombradía practicando este tipo de guerra, en el que también se habían distinguido don Basilio, los hermanos Rujeros, alias Palillos, Villalobos, García de la Parra, alias Orejita, Jara, Peco, Muñoz, Abad, alias Chaleco, López y Martínez Villaverde.
Hubo también nuevos guerrilleros, o que, habiendo luchado en campañas anteriores, fue entonces cuando alcanzaron la celebridad, como puede ser el caso de Sabariegos, Balmaseda, Palacios, los hermanos Ramos, Guillade o fray Saturnino Enríquez, la mayoría de los cuales iniciaron sus carreras en otras partidas. La previsión de los primeros gobiernos cristinos hizo que esta nómina no se aumentara con algunos de los jefes más marcados por su realismo, pues muchos de ellos fueron confinados en los primeros días de la guerra (o incluso antes). Tal fue el caso de los brigadieres Manuel Ceca y Galán, Francisco Caturla, Juan Espinosa de los Monteros, Fortunato de Fleires, Francisco Marimón, Juan de Soto, Bartolomé Talarn, Francisco Ramón Morales, Ramón Chambó y Juan Bautista Guergué, por no citar a varios de los que no lograron salir a campaña.
Los miembros de las guerrillas tenían diversas procedencias. Por un lado, estaban los legitimistas que se lanzaron libre y espontáneamente a la lucha en defensa de su Dios y de su Rey. En el polo opuesto se encuentran los mercenarios, atraídos por la paga y el pillaje, para los cuales las partidas representaban un medio de subsistencia al que incluso podían haberse ya acostumbrado como consecuencia de las luchas de épocas anteriores. La importancia que este sector pudiera tener dentro de las filas carlistas ha sido frecuentemente exagerada, pues se olvida que había un medio mucho más fácil de conseguir los mismos beneficios: alistarse en los cuerpos francos.
La postura intermedia, y sin duda mayoritaria, era la de los carlistas “pasivos” que en una determinada coyuntura se vieron incitados, o incluso obligados, a tomar las armas, pasando así a formar parte del carlismo “activo”. Tal ocurre con los mozos afectados por las quintas, probablemente uno de los sectores más importantes de las guerrillas.
La política de los gobiernos liberales, las medidas económicas y los estallidos anticlericales fueron otras tantas fuentes de descontento que llevarían a la facción a un número creciente de partidarios. El paso de las expediciones carlistas fue una variable que incrementaba la fuerza de la guerrilla, pues aparte de la labor organizativa que pueden ejercer sobre las mismas, era relativamente frecuente que los voluntarios incorporados a sus filas, incapaces de seguir las continuas y agotadoras marchas, formasen pequeñas partidas o incrementasen las ya existentes.
Los carlistas trataron de promover las guerrillas por cuantos medios estaban a su alcance, y así se encuentran desde la actuación de agentes que tratan de convencer a nuevos voluntarios hasta la acción armada destinada a impedir la celebración de sorteos para las quintas del ejército cristino, incorporando estos mozos a las filas carlistas.
El armamento de las partidas era por lo general anticuado y de pésima calidad, a excepción del arrebatado al enemigo. La reparación de las armas, la fabricación de pólvora y municiones, podía correr a cargo de las propias partidas, pero no era infrecuente que estas se pusieran en contacto con establecimientos situados en el territorio controlado por los cristinos, y que obtuviesen así los efectos que necesitaban. En el caso de Galicia, se sabe que una botica de Santiago fabricaba pólvora y granadas de mano, mientras que un taller clandestino funcionaba en el palacio de Gondelle, propiedad del conde de Gimonde. Por lo que se refiere a las provisiones, estas eran proporcionadas por los pueblos, que, en caso de negarse, podían ser víctimas de crueles represalias.
La instrucción militar de los guerrilleros solía reducirse a la recibida sobre el campo de batalla. Solo los carlistas manchegos lograron crear una academia militar, que bajo la dirección del Tcol Pedro Antonio González (antiguo profesor del Colegio Militar de Segovia), se estableció primero en Guadalupe y luego en Alía. La uniformidad era prácticamente inexistente, y solo García de la Parra en La Mancha y fray Saturnino Enríquez en Galicia se preocuparon por uniformar a sus hombres. Ambos jefes dividieron sus fuerzas en batallones y escuadrones, tratándoles de dar un aspecto lo más militar posible.
Son destacables los ataques contra las comunicaciones liberales, o los intentos de impedir las quintas; no parece que los guerrilleros tuviesen objetivos militares claros, sino que da la impresión de que trataban de dificultar todo lo posible la situación de la retaguardia isabelina, usando para ello cuantos medios consideraban oportunos.
Fracasados en sus intentos de ser reconocidos por sus enemigos como soldados de don Carlos, excluidos del convenio Elliot y del de Segura, la lucha de partidas adquirió en muchas ocasiones el carácter de una guerra total, donde la derrota equivalía a la muerte. No es solo que los partes liberales hablan de cómo se fusilaba a los prisioneros sobre el campo de batalla, sino que, a fin de imponer un saludable respeto, cuando se lograba dar caza a alguno de los guerrilleros más destacados, su cuerpo solía ser descuartizado y colocado a la vista del público.
Así, en julio de 1836 el fiscal militar comunicaba que se hallaban marcados “los puntos en que deben colocarse los cuartos del rebelde López y su asesor don Andrés Maña”, debiendo ser por la parte de la montaña del modo siguiente: un cuarto de Maña en Lavacolla, otro en Arzúa, otro de López en Mellid, otro de Maña en Sobrado. La cabeza de López fue expuesta en la plaza principal de Santiago, frente a la catedral y el ayuntamiento, y allí se encontraba cuando entraron las tropas del general Gómez, que mandó dar cristiana sepultura a los restos que pudo reunir.
Igual suerte sufrieron los cuerpos de otros cabecillas gallegos, como Guillade, González Soto y Souto de Remesar. No son más suaves las medidas tomadas por Narváez en La Mancha, donde hizo fusilar a varios de los jefes presentados al indulto que él mismo les había concedido, y sobornó a un asistente de García de la Parra para que le asesinase, exponiendo su cadáver en Ciudad Real.
El asesinato de los familiares de los más destacados partidarios carlistas también estuvo a la orden del día. Si bien el caso más conocido fue el de la madre de Cabrera, no faltaron otros, como el de un hermano de López o la madre de Palillos, extendiéndose esta práctica durante el último año de la guerra, cuando la derrota del carlismo no hacía que fueran de temer sus represalias.
Los liberales trataron de silenciar en lo posible las actividades y éxitos de las partidas; es indudable que su presencia logró alterar la retaguardia isabelina, e impidió que los sucesivos gobiernos pudieran concentrar todos sus efectivos en los principales escenarios de la guerra, y ello a pesar del gran alivio que suponía la milicia nacional. Así, cuando el general Latre sustituyó a Morillo en la capitanía general de Galicia, hubo de dirigirse a tomar posesión de su cargo disfrazado de paisano y con una documentación falsa; pese a lo cual la diligencia en que viajaba fue parada por los carlistas, y mal lo hubiera pasado si un fraile que viajaba en la misma no hubiese disipado las sospechas de los facciosos.
En 1839, Valdés disponía para hacer frente a los carlistas gallegos de un total de 6.067 hombres y 371 nacionales movilizados. Parte de estas tropas se concentraban en La Coruña y El Ferrol, mientras unos 900 hombres debían ocuparse en la conducción de correos, a razón de un oficial, dos cabos y diez soldados por escolta. Con estos efectivos tenía también que proteger más de veinte ferias mensuales, conducir el dinero recaudado por Hacienda, escoltar las remesas de quintos a Castilla, asegurar los balnearios e incluso recoger algunas contribuciones y proteger a los vendedores de bulas.
En el caso de La Mancha, la situación llegó a ser tal que, para atravesarla, era menester organizar caravanas periódicas, entendiéndose, para proporcionar la escolta de diez en diez días, los capitanes generales de Andalucía, Granada y Madrid. Todavía estas escoltas, aunque compuestas de gran fuerza de caballería e infantería, fueron atacadas en términos que hubo de renunciarse a este costoso e insuficiente medio de protección, y dejar que los correos y viajeros corriesen riesgos de que nadie bastaba a preservarlos.
Efectivos de las guerrillas
En junio de 1838, el marqués de Londonderry pronuncia un discurso ante la Cámara de los Lores en el que hace la estimación de la fuerza de las partidas carlistas en 17.150 efecticos:
- La Mancha y Toledo, bajo Palillos, Orejita, Jara, Peco y otros, con una larga proporción de caballería, tenían 5.150 efectivos.
- Extremadura, bajo el Francés, Felipe de Nava, Sánchez, Tercero, Lago, Blas, Ganda, Gaspar, Pulido tenía 2.600 efectivos.
- Las dos Castillas, bajo Merino, el Perdiz, Maron, Quintanilla, Lordón y otros, disponían de 3.500.
- Andalucía, en varias partidas, disponía de 2.800.
- Galicia, bajo Guillalde, Ramos, Saturnino y otros, disponía de 2.400.
- Palencia, bajo Modesto, Carrión, Chelin y Rey, disponía de 700.