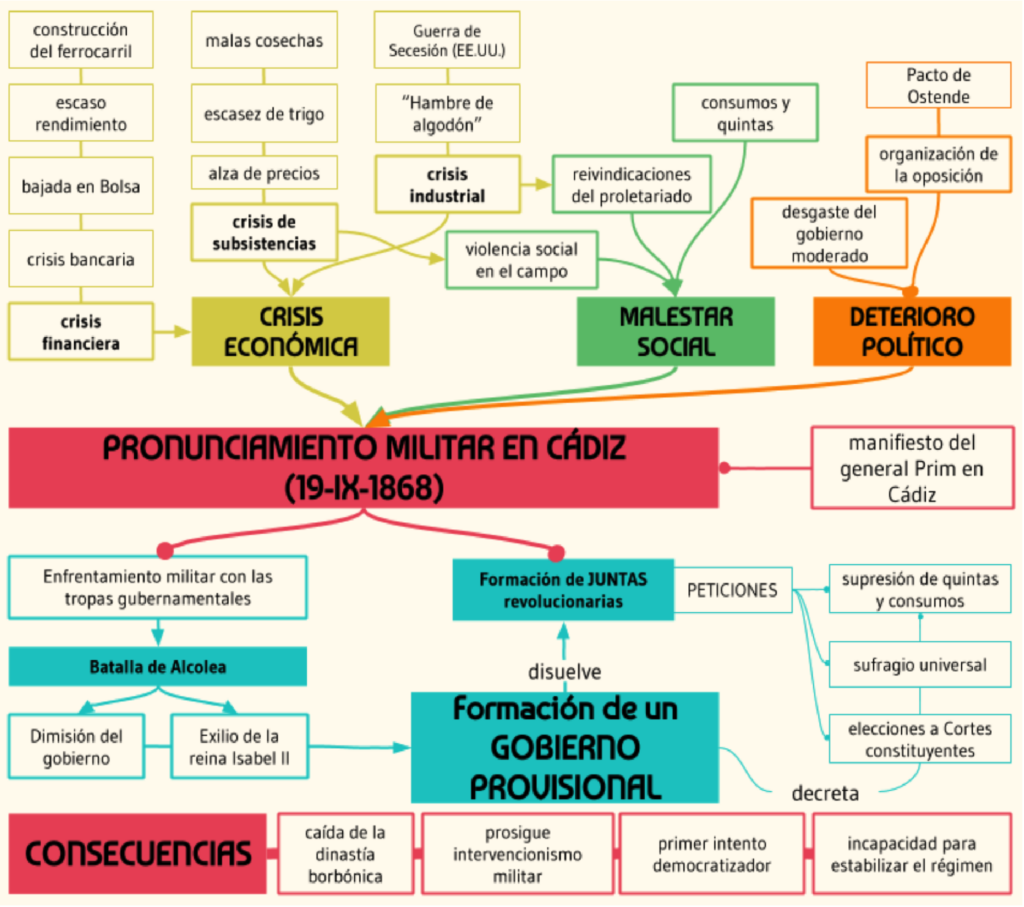¡Ayúdanos a mejorar el blog!
Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.
También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón
Caída de O’Donnel
A partir de 1861, la cohesión interna de la Unión Liberal, el partido que sustentaba al gobierno de Leopoldo O’Donnell, se fue resquebrajando al carecer de una firme base ideológica y basarse casi exclusivamente en la comunidad de intereses. La firma del Tratado de Londres de 1861, por el que España se comprometía en la expedición a México junto a Gran Bretaña y Francia, ya suscitó un vivo debate en las Cortes sobre la constitucionalidad del acuerdo, en el que algunos diputados de la Unión Liberal no respaldaron al gobierno. El fraccionamiento del partido gubernamental también se evidenció cuando el 16 de diciembre de 1861 se votó una moción de confianza al gobierno en la que unos 80 diputados se la negaron, entre ellos uno de los fundadores de la Unión Liberal, el exministro Antonio de los Ríos Rosas, que, como el resto de unionistas disidentes, criticaba el estilo personalista de gobierno de O’Donnell. Poco a poco este grupo se fue ampliando con figuras de tanto peso dentro de la Unión Liberal como Antonio Cánovas del Castillo, Manuel Alonso Martínez o el general Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del Duero. También se sumaron al sector crítico Alejandro Mon y los antiguos progresistas “resellados” encabezados por Manuel Cortina y por el general Juan Prim, quien acabaría volviendo a las filas del Partido Progresista.
Asimismo arreció la oposición de los progresistas “puros”, los que a diferencia de los progresistas “resellados” no se integraron en la Unión Liberal cuando se fundó en 1858, como se pudo comprobar en diciembre de 1861 cuando el líder progresista “puro” Salustiano de Olózaga denunció en las Cortes la gran influencia que sobre la reina Isabel II ejercía la camarilla clerical encabezada por sor Patrocinio y a la que en 1857 se había incorporado el padre Claret, nuevo confesor real, y de la que también formaba parte el nuevo “favorito” de la reina Miguel Tenorio, y a la que culpaba de limitar la política del gobierno de O’Donnell, impidiendo por ejemplo que España reconociera al reino de Italia por estar enfrentado con el Papa en la llamada cuestión romana, y, sobre todo, de ser responsable de que los progresistas nunca fueran llamados por la Corona a formar gobierno. Su discurso terminó con una frase que se haría célebre: «Hay obstáculos tradicionales que se oponen a la libertad de España».
Al mismo tiempo comenzaron a aflorar las denuncias de corrupción, a lo que se unió la presión de Napoleón III para que el gobierno condenara la conducta del general Prim al ordenar la retirada unilateral del contingente español en la expedición de México. Lo que acabó provocando una crisis de gobierno a mediados de enero de 1863.
A comienzos de marzo de 1863, O’Donnell pidió a la Reina la disolución de las Cortes, que llevaban abiertas cuatro años. Quería contar con un parlamento más adicto, poniendo fin a la disidencia que había surgido en la Unión Liberal, ya fuera la integrada por antiguos moderados “puritanos”, como Cánovas, o por antiguos progresistas “resellados”, como Cortina o el general Prim. Pero Isabel II se negó a disolver las Cortes, entre otras razones por la oposición del gobierno de O’Donnell a que la reina madre María Cristina de Borbón volviera a España. Entonces O’Donnell presentó su dimisión, que le fue aceptada. Fue el final del “gobierno largo” de la Unión Liberal.
Vuelta de los moderados al poder (1863-1865)
El gobierno de Miraflores y el retraimiento de los progresistas
Para decidir quién sustituiría a O’Donnell la Reina convocó a palacio al presidente del Congreso de los Diputados, Diego López Ballesteros, y al del Senado, Manuel Gutiérrez de la Concha, quienes le aconsejaron que nombrara a un progresista como nuevo presidente del gobierno. La Reina aceptó la propuesta, pero cuando se entrevistó con una comisión del Partido Progresista integrada por el “resellado” Manuel Cortina y por el “puro” Pascual Madoz, estos no le dieron ningún nombre para presidente del gobierno y le pidieron tiempo para reorganizar el partido. Los dos sectores del Partido Progresista, “resellados” y “puros”, se reunieron el 19 de marzo de 1863 para reunificar el partido ante la inminencia de la entrada en el Gobierno de los progresistas. En la reunión se barajó el nombre del general Juan Prim, quien mantenía unas excelentes relaciones con la Reina y que además había sido el político progresista que O’Donnell le había propuesto a Isabel II para sustituirle.
El problema que tenía la Reina era que no encontraba ningún político que quisiera hacerse cargo del gobierno con unas Cortes con mayoría de la Unión Liberal, y al que no podía otorgar el decreto de disolución, porque ya se lo había denegado a O’Donnell, lo que había causado su dimisión. Así que tuvo que recurrir a última hora al anciano moderado Manuel de Pando y Fernández de Pinedo, IV marqués de Miraflores, para que gobernara con las Cortes “tal cual existían”. Como era de esperar, Miraflores se tuvo que enfrentar con una fuerte oposición parlamentaria, por lo que suspendió las sesiones de las Cortes el 6 de mayo y finalmente obtuvo de Isabel II el decreto de disolución a mediados de agosto de 1863.
Miraflores se reunió con el líder progresista Salustiano de Olózaga ofreciéndole entre 50 y 70 diputados en las nuevas Cortes que tendrían una mayoría moderada y unionista; pero Olózaga “tras una primera aceptación, acabó negándose a la componenda”. Miraflores le había puesto como condición para otorgarle un número tan relativamente grande de diputados que los progresistas renunciaran a la Milicia Nacional y al principio de que el poder legislativo residiera únicamente en las Cortes, y no en “las Cortes con el Rey” como se decía en la Constitución de 1845, a lo que Olózaga se negó.
Entonces el ministro de la Gobernación Florencio Rodríguez Vaamonde envió unas circulares a los gobernadores civiles en las que, para impedir que los progresistas consiguieran más escaños de los que pensaba “otorgarles” el Gobierno, se restringía el derecho de reunión exclusivamente a las personas que tenían derecho al voto, “que eran 179.000 en toda España, en una población de unos 17 millones de habitantes”, y además se ordenaba que la policía ejerciera la “influencia moral” del gobierno para que salieran elegidos los candidatos afines. El conocimiento de estas circulares provocó la ruptura entre progresistas y moderados, desbaratándose así la oportunidad de que los dos partidos se turnasen en el gobierno.
El 23 de agosto de 1863, un grupo de progresistas hacía pública su protesta por las circulares y anunciaba que renunciaban a reunirse, haciendo responsable al Gobierno de las consecuencias. El general Prim se entrevistó con la Reina en tres ocasiones para que presionara al Gobierno para que retirara las circulares, pero no lo consiguió; por lo que el comité central del Partido Progresista, reunido el 7 de septiembre de 1863, decidió el retraimiento en las elecciones, lo que suponía no presentar candidatos a las mismas y, sobre todo, negar la legitimidad a las Cortes que salieran de ellas. El objetivo era presionar a la reina para que rectificara, pero esta no lo hizo.
La vuelta de Narváez
El gobierno del marqués de Miraflores duró diez meses, hasta el 17 de enero de 1864. La razón de su corta duración fue que no tenía detrás de él a ninguna de las facciones que constituían el Partido Moderado, por lo que cuando presentó en las Cortes su proyecto de reforma de la Constitución de 1845, intentando introducir como en 1853 los senadores hereditarios, su propio partido tampoco la apoyó. Le sucedió Lorenzo Arrazola, que se presentó en las Cortes como representante del “Partido Moderado Histórico”, pero su gobierno solo duró cuarenta días. Su final se debió a que varios ministros prefirieron dimitir antes que ceder a la presión del rey consorte Francisco de Asís de Borbón, que quería que firmaran una concesión de ferrocarril para el financiero José de Salamanca, de quien iba a recibir una comisión millonaria. El elegido por la Reina para sustituirle fue el veterano político moderado Alejandro Mon, por lo que los progresistas se sintieron engañados al ver incumplida la promesa de que serían llamados por la Corona para formar gobierno. Así, en el banquete del 3 de mayo de 1864, que reunió a 3.000 personas, se adoptó el lema “O todo o nada”, lo que significaba que si no accedían al gobierno mantendrían el retraimiento, y Práxedes Mateo Sagasta habló de «dinastías marchando a su destierro».
El gobierno de Alejandro Mon estaba integrado por moderados y unionistas, con lo que contaba con una base parlamentaria más amplia que los dos gobiernos anteriores, pero a pesar de ello solo logró mantenerse en el poder seis meses, hasta que en septiembre de 1864, los ministros de la Unión Liberal dimitieron para forzar la caída del gobierno. Su única obra importante fue la aprobación de una nueva ley de imprenta, que sustituía a la de Cándido Nocedal y que fue redactada por Cánovas del Castillo, en la que se ponía bajo la jurisdicción militar los artículos periodísticos que «tendieran a relajar la fidelidad o disciplina de las fuerzas armadas».
Con la dimisión de Alejandro Mon se cerraría un período de año y medio de inestabilidad, presidido por gobiernos de bajo perfil, buenas intenciones y escaso apoyo político. […]. Tampoco se puede decir que la Reina y su círculo más conservador mostraran excesivo entusiasmo por aquel moderantismo de medias tintas.
La Reina llamó el 16 de septiembre de 1864 al general Narváez, el único político que podía unir tras de sí a un Partido Moderado muy dividido, para que formara gobierno por sexta vez; mientras, el general Prim seguía sin conseguir que los progresistas abandonaran el retraimiento. Al parecer, en la decisión de llamar a Narváez influyó la reina madre María Cristina de Borbón, que pensó en él para que consiguiera apartar del retraimiento a los progresistas derogando las circulares restrictivas del derecho de reunión y prometiéndoles unas elecciones limpias, dentro de lo que cabía en aquella época. María Cristina se llegó a entrevistar con el general Espartero para que hiciera cambiar de opinión al Partido Progresista, lo que no consiguió. Incluso intentó que su hija Isabel II despidiera a la camarilla clerical que la rodeaba, que era otro de los argumentos de los progresistas para seguir sin participar en las instituciones de la Monarquía, pero su hija se negó.
Narváez siguió con la política conciliadora de los tres gobiernos anteriores; nada más producirse su nombramiento, declaró ser «más liberal que Riego», por lo que pactó con O’Donnell la alternancia en el poder entre moderados y unionistas y tomó algunas medidas “aperturistas”, como el mantenimiento de los funcionarios en sus puestos o una amnistía por los delitos de opinión, para que los progresistas abandonaran el retraimiento.
Pero cuando Narváez convocó elecciones, los progresistas se mantuvieron en su postura del retraimiento, afirmando que solo la abandonarían si la Reina les llamaba a gobernar, volviendo a repetir el “o todo o nada” que ratificaron a finales de octubre en una asamblea de los representantes de los comités provinciales reunidos en Madrid, en la que 61 votaron a favor del retraimiento, y solo 4, Prim y los suyos, en contra. El retraimiento acercó a los progresistas con el sector “liberal-democrático” del Partido Demócrata que encabezaba Emilio Castelar y que defendía la “abstención” de su propio partido y la alianza con los progresistas para «humillar y vencer a los enemigos de la libertad».
La respuesta de Narváez fue abandonar rápidamente la política de conciliación, escorándose hacia posiciones autoritarias que radicalizaron la actitud de los progresistas, cada vez más decantados hacia la insurrección y hacia la adopción de la causa de la democracia, desarrollando al mismo tiempo un discurso político claramente antidinástico. El progresista Carlos Rubio declaró en 1865: «La democracia es hoy la teoría del partido progresista; el partido progresista es la práctica de la democracia».
Otro problema al que tuvo que hacer frente el gobierno de Narváez fue la cuestión romana porque Isabel II se oponía al propósito del gobierno y de toda la clase política liberal de reconocer al nuevo reino de Italia enfrentado con el Papado a causa de la usurpazione ingiusta de los Estados Pontificios, como le escribió el papa Pío IX a la Reina, por parte de la monarquía italiana unificada. La cuestión, que venía coleando desde 1861, contribuyó a dar nuevos argumentos a la leyenda negra sobre la influencia de la camarilla clerical en Palacio, a aumentar el desprestigio personal de Isabel II y, en última instancia, a debilitar aún más un sistema, ya de por sí muy frágil por sus divisiones internas y por la creciente fuerza de la oposición. La figura de la Reina se colocó así en el centro mismo del debate público. Cada vez eran más quienes cuestionaban abiertamente no solo su papel político, los famosos “obstáculos tradicionales”, sino su conducta privada, marcada de forma contradictoria por su irrefrenable vida amorosa y por su devoción supersticiosa hacia figuras como el padre Claret y sor Patrocinio, popularmente conocida como “la monja de las llagas”.
La Noche de San Daniel y la caída de Narváez
El gobierno de Narváez tuvo la infeliz idea de enajenar parte del patrimonio real, cediendo el 75 por ciento de los beneficios de tal venta al Estado para sufragar la deuda pública y poniendo en poder de Isabel II el 25 por ciento restante.
En febrero de 1865, cuando Emilio Castelar, político entonces en la oposición y catedrático de prestigio de la Universidad Central, publica un par de artículos en el periódico La Democracia titulados ¿De quién es el patrimonio real? El 21 de febrero y El rasgo el 25 de febrero, donde destapa todo el pastel denunciando que el patrimonio real no es de la Corona, sino del propio Estado. Mostrándose contrario a que una parte del dinero de la enajenación de los bienes fuera a parar a las manos privadas de la Reina.
Aunque el artículo fue censurado, no obstante, se repartió por Madrid en forma de pasquines y octavillas. A pesar de todo, la polémica generada no impidió que el 3 de marzo se presentara el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.
La reacción del gobierno Narváez fue, pues, de gran virulencia, pues no solo separó de su cátedra a Emilio Castelar y destituyó al rector de la universidad, Juan Manuel Montalbán, por negarse a instruir el expediente contra su compañero, sino que el ministro de la Gobernación Luis González Bravo declaró el estado de guerra en previsión de incidentes.
El 4 de abril, a través del diario La Iberia, se había sabido que se iban a tomar medidas represivas y se anunciaba para el día del cese una “serenata” de apoyo de los alumnos al destituido Montalbán.
El ministro de la Gobernación, Luis González Bravo, lejos de contemporizar y ante la posibilidad de que se celebrase la anunciada “serenata”, además de la proclamación del estado de guerra, dictó un decreto que permitía al Gobierno la suspensión de los derechos constitucionales, la deportación interna de personas no afines y la censura de prensa. No obstante, el mismo día 7 se había autorizado la serenata por el gobernador civil de Madrid, José Gutiérrez de la Vega, pero inmediatamente fue prohibida por González Bravo. Por orden de este, la Guardia Civil disolvió a los asistentes y cerró el centro de Madrid los dos días siguientes.
El lunes 10 de abril, el nuevo Rector tomaba posesión de su cargo y juraba fidelidad a la Reina. Esto provocó protestas entre los estudiantes y movilizó al Partido Progresista en los barrios del exterior de la capital. Por la tarde, estudiantes, obreros y representantes del Partido Demócrata y del Progresista acudieron a la Puerta del Sol desde distintos puntos con la intención de ofrecer una nueva serenata. Al llegar cerca de Sol, el ministro González Bravo ordenó a la Guardia Civil cargar contra los manifestantes. En la zona se encontraba también una unidad de infantería y otra de caballería que habían sido movilizadas en la mañana para la ocasión. En total, unos mil hombres armados.
Cuando los guardias civiles a pie y a caballo llegaron a la Puerta del Sol, según relató un testigo, «sin que mediase intimación ni advertencia de ningún género, principiaron con un coraje ciego a hacer uso de las armas y a cazar a la multitud descuidada». Se produjeron diversas cargas, con disparos y bayoneta calada. Los manifestantes se dispersaron por las calles adyacentes y trataron de colocar barricadas sin conseguirlo ante la actuación de la caballería. Durante las sucesivas oleadas murieron 14 personas, 193 fueron heridas de diversa consideración y 200 fueron detenidos.

La mayoría de los muertos y heridos eran transeúntes que no participaban en la algarada estudiantil, incluyendo ancianos, mujeres y niños. En cambio, la Guardia Civil solo tuvo varios heridos leves y uno de consideración, un centinela a caballo que recibió una pedrada en la cabeza; por lo que el ministro de la Gobernación Luis González Bravo exageró cuando aseguró ante las Cortes que se había «derramado la sangre de nuestros soldados».
Las consecuencias políticas de la Noche de San Daniel acabaron con el gobierno Narváez. Al día siguiente se reunió el Consejo de Ministros, en el que tuvo lugar un acalorado debate durante el cual Alcalá Galiano sufrió una angina de pecho y falleció poco después. Diputados de la Unión Liberal, como Cánovas del Castillo, Posada Herrera y Ríos Rosas, también dirigieron sus críticas hacia González Bravo. Ríos Rosas conmocionó al Congreso de Diputados cuando afirmó: «esa sangre pesa sobre vuestras cabezas». Esta situación convenció a la Reina de que debía destituir a Narváez, aunque aún esperó dos meses hasta que el 21 de junio de 1865 volvió a llamar a O’Donnell. Isabel II no hizo caso a su madre María Cristina, que le aconsejó que llamara a los progresistas para que se integraran en la monarquía y dejaran de conspirar contra ella, y ello a pesar de que O’Donnell le expresó a la Reina su deseo de retirarse de la política y marchar al extranjero.
La vuelta de la Unión Liberal de O’Donnell (1865-66)
O’Donnell formó un gobierno de la Unión Liberal en el que destacaban José Posada Herrera en Gobernación y Antonio Cánovas del Castillo en Ultramar; el general Serrano quedó fuera del gobierno para ocupar la Capitanía General de Castilla la Nueva, que incluía Madrid. La política que emprendió O’Donnell, animado por Ríos Rosas, estuvo dirigida a afianzar a la Unión Liberal como la alternativa liberal del régimen isabelino, mientras el Partido Moderado representaba la alternativa conservadora, poniendo así las bases para el turno pacífico entre los dos partidos dinásticos, y de esa forma consolidar la Monarquía Constitucional de Isabel II. Por eso, según Jorge Vilches, empezó a aplicar buena parte del programa de los progresistas: “rebaja del censo a la mitad para ampliar el cuerpo electoral, que pasó de 170.000 a más de 400.000, establecimiento de la circunscripción provincial, derogación de la restrictiva ley de imprenta moderada, el juicio por jurado para los delitos de imprenta, continuación de la desamortización eclesiástica y reconocimiento del reino de Italia”. Estos dos últimos puntos provocaron las protestas y condenas de la jerarquía eclesiástica española.
O’Donnell incluso intentó formar un gobierno de coalición entre unionistas y progresistas, propuesta que aceptaron Prim y López Grado (director de El Progreso Constitucional), pero que rechazaron Ángel Fernández de los Ríos y Práxedes Mateo Sagasta, directores respectivamente de La Soberanía Nacional y de La Iberia, lo que frustró el proyecto. Después, O’Donnell ofreció a Prim un amplio grupo parlamentario para los progresistas en las futuras elecciones si conseguía que abandonaran el retraimiento, pero en la junta general del partido que se celebró en noviembre de 1865, su propuesta de participación en las elecciones volvió a salir derrotada, pues solo consiguió 12 votos de los 83 emitidos.
Sublevación de Villarejo de Salvanés (3 de enero de 1866)
Al no conseguir que su partido apoyara la vuelta a las instituciones, el general Prim optó por la vía del pronunciamiento para que la Reina lo nombrara presidente del gobierno, emulando la experiencia de la Vicalvarada de 1854. Así, el 3 de enero de 1866 Prim se pronunció, sin conocimiento del Comité central del Partido Progresista, en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés.
El plan del general Prim era el alzamiento de varios cuarteles de los alrededores de Madrid que tomarían posiciones a la entrada de la capital y favorecerían que las unidades de la ciudad se unieran a la sublevación. En esos momentos, Madrid contaba con cerca de 40.000 hombres armados, lo que suponía cerca del 45 % del total del ejército isabelino.
El 2 de enero, Prim, junto a varios ayudantes, entre los que destacaba el brigadier Lorenzo Milans del Bosch, salió de su domicilio en Madrid con la intención de llegar al pueblo de Villarejo de Salvanés, donde se uniría a los regimientos de Aranjuez, Leganés y Alcalá de Henares, hacia donde varios enlaces habían partido para el alzamiento. Al mismo tiempo, y temiendo movimientos de tropas, el gobierno de O’Donnell había ordenado el acuartelamiento de diversas unidades, la salida a puntos estratégicos de las más fieles y el arresto domiciliario o el traslado inmediato de los jefes y oficiales menos afines.

En la madrugada del 2 al 3 de enero, el RI de Burgos se colocó en la Puerta de Toledo. El 3 de enero, un regimiento procedente de Ocaña y el de Húsares de Bailén se concentraron en Aranjuez. En la mañana, las unidades de Aranjuez se dirigieron a Villarejo, pero nadie más las acompañó. A pesar de contar con un número reducido de militares, Prim hizo una proclama y se dirigió hacia Madrid en tres columnas, pero en el camino va sufriendo diversos abandonos. Antes de llegar, Prim huyó en dirección a Madridejos, después a Fregenal de la Sierra y más tarde, por la provincia de Badajoz, pasa a Portugal el 20 de enero, perseguido por unidades leales al gobierno que, sin embargo, le dejan marchar sin prestarle mayor interés.
Así pues, el general Prim, al frente de los regimientos de Calatrava y Bailén, había intentado marchar desde Villarejo de Salvanés hacia Madrid para forzar un cambio de gobierno, pero el pronunciamiento fracasó porque otras unidades militares supuestamente comprometidas no se unieron al mismo. Así que “los pronunciados pasaron unos días dando vueltas por tierras castellanas, mientras aguardaban en vano que se les sumasen otras fuerzas, y acabaron internándose en Portugal, sin atacar Madrid”.
Desbaratada la intentona, el día siguiente, 4 de enero, en el mensaje de la Corona al Congreso de los Diputados, O’Donnell solicitó poderes extraordinarios que le fueron concedidos para perseguir a los culpables: declaración del estado de sitio en Madrid y Castilla otorgando plenos poderes al general Isidoro de Hoyos, censura de prensa (que se mantuvo hasta el 2 de febrero) y el cierre de determinados círculos progresistas, entre ellos el Ateneo de Madrid. La consecuencia inmediata sería el fusilamiento de varios miembros de los alzados en armas, pero ninguno de los generales implicados.
El fracaso del pronunciamiento de Villarejo de Salvanés hizo que Prim apoyara la línea mayoritaria de su partido basada en el retraimiento y en la alianza con los demócratas, y que a partir de entonces se dedicara en cuerpo y alma a preparar una insurrección que derribara a la monarquía de Isabel II.
La crisis financiera de 1866
A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español. El detonante de la crisis fueron las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. A raíz de la aprobación durante el Bienio Progresista de la Ley de Ferrocarriles de 1855, muchos inversores habían dirigido sus capitales hacia las compañías ferroviarias, cuyas acciones experimentaron un gran auge, alimentando así una espiral especulativa. Pero cuando empezaron a explotarse las líneas, se vio que las expectativas de beneficio que tenían los inversores eran exageradas; dado el bajo nivel de desarrollo de la economía española, había pocas mercancías y pocos pasajeros para transportar, y el valor de las acciones de las compañías ferroviarias se desplomó.
Dos años antes era evidente que el ciclo expansivo vivido durante los gobiernos de la Unión Liberal había tocado a su fin y que durante ese tiempo no se había hecho nada por resolver los problemas de base de la economía española, ya que el crecimiento “más que en una estructura productiva bien articulada se había basado en la especulación en los ferrocarriles y en las finanzas”. El primer sector afectado fue la industria textil catalana, como consecuencia de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana, al que siguieron la crisis de las compañías ferroviarias ante la falta de rentabilidad de las mismas tras la finalización de la primera fase de la construcción de la red, que inmediatamente “se trasladó al sistema bancario, dado el estrecho vínculo entre compañías ferroviarias y sistema financiero. Los resultados fueron múltiples: quiebras bancarias, falta de liquidez y, de un modo más amplio, un descenso en la producción de hierro y un retraimiento económico general”.
El 1 de febrero de 1866, un grupo de políticos, militares y financieros dirigieron una exposición a la Reina en la que explicaban la grave crisis que amenazaba al sector ferroviario, motivada por la “escasez de rendimientos” de las sociedades concesionarias. Además, advertían del peligro que corrían también las sociedades de crédito que habían invertido la inmensa mayoría de su capital en el negocio ferroviario. Como solución pedían la concesión de nuevas subvenciones públicas a las compañías ferroviarias para salvarlas de la quiebra. Entre los firmantes se encontraban algunos de los más importantes empresarios del país. Lo cierto era que desde los años 50 había comenzado una estrecha vinculación entre el mundo de los negocios y los principales partidos políticos. “La nómina de políticos y generales que prestaron su nombre y su influencia a bancos y compañías ferroviarias sería interminable”.
Las primeras quiebras de sociedades de crédito vinculadas a las compañías ferroviarias se produjeron en 1864, como la francesa Caja General de Crédito con sede en Madrid, que suspendió pagos debido a la escasa rentabilidad de la línea Sevilla-Jerez-Cádiz de la que era el principal accionista, o el Banco de Valladolid. En mayo de 1866 la crisis alcanzó a dos importantes sociedades de crédito de Barcelona, la Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés, lo que desató una oleada de pánico. Al mes siguiente se producía la fracasada sublevación del Cuartel de San Gil, por lo que la crisis política complicó aún más la salida de la crisis económica. Como ha señalado Juan Francisco Fuentes, “la pérdida de credibilidad de las instituciones políticas añadía aún mayor dramatismo a la situación económica”.
Sublevación del cuartel de San Gil (22 de junio de 1868)
Se organizó desde la primavera un movimiento cívico-militar cuyo objetivo era destronar a la Reina. Al frente de la organización militar y desde el exilio se encontraba el general Juan Prim, huido y condenado a muerte desde el fracasado pronunciamiento de Villarejo de Salvanés. Los partidarios de derrocar a la Corona designaron a Ricardo Muñiz Viglietti como el responsable de agitar a los barrios obreros y pobres de Madrid para acompañar el golpe de Estado con una reacción popular. Entre los civiles se encontraba también Sagasta.
Se fijó la fecha del 26 de junio para la sublevación, nombrándose como generales al mando a Blas Pierrad y Juan Contreras, dirigidos por Prim, que debía entrar por la frontera francesa para hacer una proclama en Guipúzcoa y ayudar así al levantamiento de distintas unidades en todo el territorio nacional. La primera unidad en sublevarse ese día debía ser el cuartel de artillería de San Gil, situado donde actualmente se encuentra la plaza de España, muy próximo al Palacio Real, que al parecer, junto con unidades de infantería, debía tomar el Palacio Real.
Los sargentos del cuartel de San Gil eran los que debían reducir a los oficiales el día 26 de junio, pero los hechos se precipitaron. Temerosos de ser descubiertos, ya que O’Donnell y el gobierno estaban informados de ciertos movimientos militares en torno al acuartelamiento, se sublevaron cuatro días antes, el 22, con el capitán Baltasar Hidalgo de Quintana al frente, consiguiendo su primer objetivo.
Los sargentos de artillería tenían motivos de queja contra el gobierno porque este, a diferencia del resto de armas del ejército, no les permitía promocionar más allá del empleo de capitán, al no haber salido de la Academia de Artillería de Segovia. Esto fue causa de conflicto en 1864, cuando el general Córdova ocupó el puesto de director de artillería y ofreció esta posibilidad de ascenso con la que no estaban de acuerdo los facultativos, al considerar que los prácticos no tenían la preparación científica para ocupar estos cargos de responsabilidad. A cambio les ofrecían retiros más ventajosos que en otras armas según sus años de servicio.
Sobre lo ocurrido en el interior del cuartel de San Gil de Madrid el 22 de junio de 1866, las contradicciones de detalle abundan en las distintas fuentes e incluso hay versiones de conspiradores que difieren totalmente entre sí. En los días inmediatos a los sucesos se publican en prensa versiones contradictorias, de las que algunos historiadores adoptaron la que consideraron más verosímil. El caso es que los artilleros del cuartel de San Gil, que habían planeado sorprender a sus oficiales de guardia para encerrarles, se encontraron con que uno de ellos se resistía y les disparaba, lo que dio lugar a una carnicería y desconcertó los planes de actuación previstos. Saliendo en desorden del cuartel, unos 1.200 hombres vagaron por las calles de Madrid con 30 piezas de artillería, mientras los 2.000 paisanos (progresistas y demócratas) que se habían sublevado luchaban en las barricadas.
Los tres regimientos de artillería se dirigieron hacia el interior de la ciudad camino de la Puerta del Sol al tiempo que animaban a sublevarse al cuartel de infantería de la Montaña. Durante el trayecto se enfrentaron victoriosos con unidades de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, O’Donnell, Narváez, Serrano, Isidoro de Hoyos y Zabala, además de buena parte del resto de los generales destinados en Madrid, se habían distribuido por la capital ocupando las unidades de artillería que no se habían sublevado para que permaneciesen fieles, así como posiciones defensivas en el Palacio Real.
En la Puerta del Sol estaba previsto que se unieran los milicianos movilizados por los hombres de Ricardo Muñiz Viglietti, pero las fuerzas leales al gobierno mantuvieron la posición con duros combates durante la noche. Al mismo tiempo, unidades artilleras sublevadas trataron de entrar en el Palacio Real junto con más de mil milicianos sin conseguirlo, al ser detenidos por unidades leales a la Reina, que les dispararon desde el interior de la plaza y del propio edificio.
Una vez los sublevados no pudieron seguir su avance, las tropas de Serrano y O’Donnell efectuaron un plan para ir reduciendo las barricadas que se habían instalado en varias calles de la ciudad hasta cercar a los sublevados en el propio cuartel del que habían partido. El día 23 el edificio artillero estaba cercado y se combatió piso por piso hasta tomarlo por completo en esa tarde.

Las últimas barricadas callejeras fueron asaltadas por las unidades que dirigía el general Francisco Serrano, dando por concluida la sublevación.
La sublevación fracasó, pero O’Donnell se encontró en una difícil situación, pues varios oficiales habían resultado muertos por los insurrectos. La versión oficial fue que los sargentos sublevados habían «asesinado a sus jefes», lo que le obligaba a aplicar una dura represión.
La represión del levantamiento fue muy dura. Fueron fusiladas 66 personas, en su inmensa mayoría sargentos de artillería, y también algunos soldados. El 7 de julio se produjeron los últimos fusilamientos, entre los que se incluye el del general carlista Juan Ordóñez de Lara, el de quien se decía había asesinado al coronel Federico Puig y el de un paisano que había dado muerte a un guardia civil en la calle de Toledo, según publica La Gaceta. A pesar de eso, la Reina insistió ante O’Donnell para que fueran fusilados inmediatamente todos los detenidos, alrededor de unos mil, a lo que el jefe del Gobierno se negó y se dijo que comentó: «¿Pues no ve esa señora que, si se fusila a todos los soldados cogidos, va a derramarse tanta sangre que llegará hasta su alcoba y se ahogará en ella?». Los condenados a muerte fueron fusilados junto a los muros exteriores de la plaza de toros, que entonces estaba situada a un centenar escaso de metros de la Puerta de Alcalá.

La reina destituyó a O’Donnell y llamó de nuevo a Narváez para que formara gobierno. Según Josep Fontana, la razón de la sustitución de O’Donnell fue que la reina consideró que había sido demasiado blando en la represión de la sublevación del cuartel de San Gil.
Los últimos gobiernos moderados y el final de la Monarquía de Isabel II (1866-68)
El último gobierno del general Narváez (julio de 1866-abril de 1868)
El séptimo gobierno del general Narváez optó por una política autoritaria y represiva, como dejó muy claro desde el primer día cuando el general declaró en las Cortes que la prioridad era «la cuestión del orden público, la que interesa a todos los españoles» y a continuación suspendió las garantías constitucionales y decretó el cierre temporal del parlamento. Unas de las víctimas principales de la represión fueron los profesores de la Universidad de Madrid, a pesar de que ya habían pasado varios meses desde la Noche de San Daniel, porque muchos de ellos eran krausistas, que eran considerados por los neocatólicos, que predominaban en el entorno de la reina y en el del gobierno moderado, como una especie de secta que quería acabar con la religión y con la monarquía.
Los diputados unionistas intentaron reunir algo así como unas Cortes inconstitucionalmente, a fin de elevar un mensaje a la Reina contra el nuevo Gobierno moderado. Lo supo el conde de Cheste, que era capitán general de Madrid, quien entró en el Congreso de los diputados y se apoderó del escrito que habían firmado 121 diputados y senadores en queja de que no se reunían las Cortes. A consecuencia de este asunto, Ríos Rosas, Fernández de la Hoz, Salaverría y otros fueron deportados a Canarias. También fue desterrado al extranjero el general Serrano, último presidente del Senado.
El 30 de diciembre fue disuelto el Congreso, convocándose elecciones para marzo de 1867. En el decreto de convocatoria se trataba duramente al sistema parlamentario, anunciando que las nuevas Cortes habían de venir a enmendar la Constitución, de manera que los españoles fuesen gobernados con el espíritu de su historia y la índole de sus sentimientos. Esto explica que, preguntado González Bravo en las Cortes cuál era la Constitución interna, respondiera con una bellísima frase: «La escrita, por el dedo de Dios en el polvo de los siglos».
Trataron de influir en la Reina contra la reacción de Narváez, Antonio de Orleans y Borbón-Dos Sicilias, duque de Montpensier, y su esposa María Luisa Fernanda (hermana de la Reina) siendo esto la causa del destierro de ambos a Lisboa, desde donde el Duque se puso en contacto con los revolucionarios, a los que financiaba con generosidad, llevado por su despecho y por su ambición de ser coronado rey de España.
El destierro de los generales unionistas a Canarias iba a agravar la situación política, y era evidente que los revolucionarios se aprestaban a dar su asalto al trono de Isabel II. Todos los esfuerzos de Narváez solo conseguían un momentáneo orden material en el país, pero no la satisfacción del país. Era en realidad la calma precursora de las grandes tempestades. Los chispazos anteriores solo habían demostrado la impaciencia y premura en la preparación, pero no la fuerza del Gobierno; el silencio señalaba la gran tormenta que se iba formando para descargar sobre el país.
La crisis de subsistencias de 1867-68
A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de subsistencias en 1867 y 1868 motivada por las malas cosechas de esos años, en un momento en que el país se encontraba totalmente falto de reservas de las que poder echar mano, debido a que las exportaciones a Cuba, Francia e Inglaterra lo habían vaciado prácticamente. La primera subida del precio del trigo se produjo en septiembre de 1866 debido a la escasez de trigo causada por las exportaciones realizadas para reducir el déficit de la balanza comercial después de dos años de excelentes cosechas.
El problema se agravó con la mala cosecha de 1867. El precio del trigo subió durante el año agrícola de 1867-68 un 37 % respecto del año anterior, y un 64 % en relación con 1865-66. Para intentar paliar la crisis, el último gobierno de Narváez aprobó un decreto en marzo de 1868 por el que se ponía fin a la tradicional política proteccionista y se dejaba totalmente libre del pago de aranceles la importación de trigos y de harinas, aunque la medida se tomó no porque se hubiera asumido la teoría del liberalismo económico, sino como respuesta al descontento popular y a las revueltas sociales de 1868.
Los afectados por la crisis de subsistencias no fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por seis su precio, o en Granada, al grito de “pan a ocho” (reales). La crisis de subsistencias se vio agravada por el crecimiento del paro provocado por la crisis económica desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban, las obras públicas (incluidos los ferrocarriles) y la construcción. Así pues, como han señalado los historiadores de la economía, en esos años confluyeron dos tipos de crisis, una moderna de tipo capitalista que generaba desempleo y otra tradicional, de subsistencias, que provocaba carestía y escasez. La coincidencia de ambas creaba unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino.
El problema afectaba especialmente a las ciudades de cierta importancia, como lo reflejan las actas del Ayuntamiento de Madrid en las que aparecen los problemas que tenía para intentar remediar la situación y también las medidas que se pusieron en marcha que recordaban las que adoptaban las autoridades en el Antiguo Régimen: desde la puesta en venta de pan de ínfima calidad y las suscripciones en el vecindario con destino a dar raciones diarias a las clases menesterosas, hasta el tradicional reparto de potaje en los centros de beneficencia.
El gobierno González Bravo
El 23 de abril de 1868, murió el general Narváez y la Reina, que ya no pudo recurrir a O’Donnell que también había fallecido unos meses antes, nombró al ultraconservador ministro de la Gobernación, Luis González Bravo, nuevo presidente del gobierno. Como ha señalado Juan Francisco Fuentes, en aquel momento la Monarquía se había situado en un punto de no retorno. Muertos O’Donnell y Narváez y en plena desbandada los principales generales unionistas, como Prim (pasado al progresismo), Serrano (antiguo favorito de la Reina) o Dulce, la soledad política de la reina resultaba incontestable. En opinión de Carmen Llorca, con la muerte de Narváez el reinado de Isabel II se podía dar por virtualmente terminado. Ante tal panorama, la opción de la reina fue reforzar aún más el giro autoritario confiando a Luis González Bravo la formación de un nuevo gobierno.
González Bravo intentó enfrentarse con los militares hostiles a la Reina. Concedió el empleo de capitán general a los marqueses de La Habana y de Novaliches, al primero, probablemente, para congraciarse con los Conchas, ya que eran peligrosos para el trono, y al segundo para recompensarle su lealtad dinástica. Pero, al mismo tiempo, dispuso que fuesen desterrados a Canarias los generales Serrano, Dulce, Zavala, Fernández de Córdova, Serrano Bedoya, Echagüe, Caballero de Rodas y López de Letona.
Por mucha energía que quisiera emplear González Bravo, los acontecimientos le superaban. También se pensó en buscar el auxilio de los carlistas. Fue el propio Gobierno de González Bravo el que trató de negociar con don Carlos para que este viniera a España, reconociendo a Isabel II y al estallar el movimiento revolucionario, que se consideraba imposible de impedir, ponerlo frente al ejército y proclamarlo Rey, pero fue rechazado por el pretendiente, diciendo que si reconocía a Isabel II sería para defenderla y no para aprovecharse de su caida.